Ediciones Anteriores
Buscador de noticias
Constituciones de Chile: Tragedia y esperanza
Desde los inicios de nuestro país, el éxito o fracaso de cada ordenamiento constitucional ha estado marcado por graves crisis políticas, sociales y económicas que hasta derivaron en guerras civiles. Hoy, cuando el país y la región nuevamente acuden a las urnas en medio de un nuevo proceso constitucional, quisimos mirar detenidamente atrás para así entender un poco mejor lo que viene.
El 21 de octubre de 1520, desafiando un poderoso viento sur, cuatro naves españolas al mando de Hernando de Magallanes divisaron el que Cabo Dungeness, iniciando con ello la histórica exploración del estrecho que lleva su nombre.
Nadie lo sabía entonces, pero se había dado el primer paso para la construcción del futuro Reyno de Chile. Erguido como guardián de aquel estrecho ante las apetencias de las potencias rivales de Su Majestad Católica, su papel sería simple y espartano como bien lo sabían los hombres a cargo de su custodia. “Es la llave de todo el Perú y el Perú es la bolsa de España, con cuyo poder se defiende la Cristiandad”, escribió el gobernador de Chile, Alonso de Sotomayor, en 1583.
La recta provincia cumplió ese papel durante siglos, hasta que en 1810 inició el camino de su independencia bajo el influjo de la Revolución Francesa.
Pero ahora, el propósito de la nueva república ya no estaba tan claro, pues la sociedad, como todo sistema complejo, siempre estará tensionada en su cohesión, entre otras cosas, por la fuerza contradictoria de sus propósitos y convicciones. Y en esta difícil tarea de guiar y conducir, es donde la Constitución juega un papel fundamental al dictar las reglas fundamentales, bajo las cuales se moverá la sociedad, las cuales siempre estarán condicionadas por la visión de sus creadores, el ejercicio de la clase política y la fuerza del escenario internacional, del que Chile es totalmente dependiente.
El académico y analista Guillermo Holzmann explica a este respecto: “Las constituciones en Chile han ido reaccionando a lo que pasa en el mundo. Muchas veces, no hay mucha conciencia de ello en el debate interno, pero al mirarlo a la distancia, eso se hace evidente… desde la independencia hemos sido dependientes de lo que ocurre en el exterior, pues nos independizamos por ideas provenientes de Inglaterra y Francia, pero manteniendo la herencia cultural de España y en nuestra historia, cada Constitución ha ido colapsando cuando no ha podido adecuarse al ambiente y el sistema internacional en términos de su evolución”.
Los cambios a la Carta Magna casi siempre han sido trágicos en Chile, nos cuenta el analista político Rodrigo Prenafeta, quien recuerda la sucesión de ordenamientos constitucionales “todos ellos fracasados y con guerras civiles”, que marcaron los primeros años de la República.
Aunque Chile tiene poco más de 200 años, la segunda década de cada siglo siempre ha sido un terrible torbellino político. En los albores de la República, la década de 1820 estuvo marcada por una serie frustrados ensayos constitucionales… y lo mismo pasaría un siglo después y luego al siguiente.
1833
Todo eso tuvo su trágico punto final el 17 de abril de 1830. Los soldados que antaño lucharon como hermanos de armas en el bando patriota, ahora se enfrentaron con especial crueldad en las cercanías de Talca, en los llanos Lircay.
Al caer la tarde, los conservadores se alzan con la victoria abriendo el camino para la creación de la Constitución de 1833, la primera que funcionó, se podría decir, y que resultaría la más longeva pues a pesar de enormes cambios se extendió hasta 1925.
“Fue la Constitución más estable, con Diego Portales a la cabeza y le confirió al Presidente de la República un poder casi monárquico, que se extiende casi hasta ahora. De ahí viene, por ejemplo, el tema del indulto presidencial que hemos padecido recientemente”, nos dice.
Holzmann agrega: “es una Constitución netamente liberal, en su versión más pura en términos que establece la necesidad de ley y orden, expresado en la figura de Portales. Ahora, para ello, se inspiró en el ideario francés e inglés y dentro de la lógica cultural de la época, es decir, una aristocracia que es la que tiene la propiedad y el poder y se establece un servicio público para servir al pueblo, pero sin voto universal, ni participación de la mujer”. Todo ello, en un marco cultural definido por la Iglesia Católica y la herencia colonial española.
El régimen conservador duró toda una generación hasta ser derrotado en las urnas en 1861, también tras una sucesión de guerras civiles.
1891
En 1891, estalla una nueva guerra civil. Holzmann comenta: “Una aristocracia que había estado gobernando para el pueblo derivó en oligarquía al enamorarse del poder y esa lucha de poder al interior de la oligarquía deriva en la revolución del 91”.
Aunque formalmente, la Constitución de 1833 siguió vigente, dio paso a un nuevo régimen, la República Parlamentaria, donde las atribuciones del Presidente de la República fueron severamente restringidas y el papel del Ejecutivo recayó en gran parte en el Parlamento.
El historiador británico Carl Grimberg escribió en su tan conocida Historia Universal, que uno de los episodios más extraordinarios de la historia de América Latina fue la constitución en Chile de un régimen parlamentario a finales del siglo 19, fruto de la destacada madurez política de la clase dirigente de nuestro país, afirma. Es un período que el historiador Alfredo Jocelyn Holt ha destacado como uno de los más vigorosos de la historia de Chile, gracias a la riqueza del salitre y el consecuente desarrollo de la infraestructura nacional, particularmente la ferroviaria que llegaría a enlazar a todo el país, desde Arica hasta tan al sur como la misma isla de Chiloé.Otros en cambio, son más severos. “Era un régimen parlamentario en una Constitución presidencialista, lo que generó una gran inestabilidad”, comentó el profesor de Historia Política de la Universidad de Concepción, Jaime Etchepare.
Prenafeta comenta que “dio paso a muchas familias políticas que duran hasta hoy y que va a terminar debido a la decadencia del salitre y el golpe de Estado impulsado por Ibáñez”.
1925
Llegamos a la segunda década del siglo 20, tan convulsa políticamente que muchos la llaman la anarquía, con una breve guerra civil entre Ejército y Armada, la proclamación de una efímera república socialista y hasta un movimiento independentista en la cordillera de Los Andes, que acabó con más de 500 muertos.
Nacerá entonces la Constitución de 1925. “Se busca entonces una Constitución que sea orientadora y que pueda definir los conflictos de la época”, nos dice Holzmann, quien explica que fue hecha igual que las anteriores por un grupo de abogados y aristócratas. “Siguen sin votar las mujeres, es necesario saber leer y por ello resulta un padrón electoral bastante reducido”.
Holzmann explica que la novedad de esta constitución fue la separación formal de la Iglesia y el Estado. “Se plantea el orden social que se va a querer en Chile y que sigue los parámetros europeos, tratando de establecer un equilibrio entre el pensamiento liberal y conservador en lo cultural y religioso”.
Bajo su amparo, se inicia un proceso de industrialización y, años después, la mujer entrará a la vida política.
“Se establece que quien dominaba el Estado dominaba el modelo de sociedad. Con la Guerra Fría, esto va a dar paso a una ideologización que va a dominar el actuar de la clase política sin que la Constitución pueda contenerlo ni conducir el debate de la sociedad de una forma constructiva”.
- ¿Pero eso no sería más culpa de los políticos que de la Constitución?
¿Pero eso no sería más culpa de los políticos que de la Constitución?
“Sí, pero esto va a ser como un chicle donde los actores estiraron la Constitución todo lo que podían. Un ejemplo es que la DC le exigió a Salvador Allende un Estatuto de Garantías para ratificar su elección como Presidente de la República, con lo cual implícitamente se reconocía que la Constitución no era capaz de contener la instalación de un gobierno marxista”.
Para Prenafeta, a su vez, la creación de la Constitución de 1925 es muy importante para entender el actual proceso. “Es lo que más se parece al proceso actual, pues durante el período anterior hubo varias décadas que fueron las de la República Parlamentaria, que es dónde el Congreso domina, donde hubo crecimiento económico, pero también una sensación de estancamiento y decadencia, con dependencia del salitre igual como ocurre ahora con el cobre y el litio si se quiere y, después de eso, se empezó a dar polarización política, hasta que vino el llamado de Alessandri a hacer una Constitución y hubo un plebiscito igual que en 2019, que abrumadoramente apoyó la idea de crear una nueva Constitución. Posteriormente, hubo otro que dio paso a la Constitución del 25 y todo eso, en medio de crisis política y económica e intervenciones militares por parte del general Ibáñez”.
Las coincidencias no paran ahí, dice Prenafeta, pues también hubo un llamado a formar una asamblea constituyente, por sectores socialistas y protocomunistas, pues entonces el PC estaba recién naciendo.
“Se dio una Constitución que estaba mal hecha, se diseñaron mecanismos de control que nunca se crearon, hubo vacíos que llevaron a una cierta inestabilidad y empoderamiento del poder político y que se extendió hasta la Constitución de 1980 y que llevó a un gobierno bastante intervencionista a lo largo de las décadas siguientes”.
1980
El acuerdo de garantías no bastó, la polarización se desató y luego estalló la crisis económica a través de una hiperinflación, todo lo cual condujo al golpe de estado de 1973.
Surge entonces la figura de Jaime Guzmán, quien encabeza la creación de la actual Constitución. Prenafeta dice: “Mantenía mucho el poder del Presidente, se establecía ciertos derechos a través del Estado, que fueron modificados a través de los años. Es una Constitución que blinda el poder del Estado, donde se mantiene la hegemonía del Estado en los recursos naturales, aunque se establecen ciertas limitaciones en el sentido que primero tenía que actuar la organización civil y solo entonces podía actuar el Estado, pues antes el Estado intervenía cuando quería”.
Ha sufrido modificaciones sistemáticas a lo largo de las últimas décadas, agrega, eliminando los enclaves autoritarios.
Holzmann considera que la Constitución de 1980 es hija de su tiempo y se define como antimarxista. “Para los militares esto tiene un sentido doctrinario, pues el marxismo sostiene que para llegar al comunismo hay que hacer desaparecer el Estado y las Fuerzas Armadas son del Estado, en consecuencia, es normal que tengan una tendencia estatista sin ser marxistas”. Agrega que en ella se colocaron todos los candados posibles para evitar que el marxismo llegue a Chile, algunos de los cuales como el artículo 8° fueron eliminados en junio de 1989, antes del inicio de la democracia.
“También establece la preeminencia del Mercado sobre el Estado bajo una perspectiva neoliberal, con una fuerte defensa de la propiedad privada. El artículo 19 que es larguísimo, es el eje de ella. El artículo Primero está basado en Santo Tomás y por ello, todas las propuestas de aborto terminan siempre en el Tribunal Constitucional”.
El éxito económico hizo que este modelo se mantuviera tras la llegada de la democracia, a tal punto que Chile fue considerado como un modelo para el mundo, por el llamado Consenso de Washington.
2019
Nuevamente, la segunda década de un nuevo siglo vuelve para Chile con su carga de crisis e inestabilidad.
Holzmann sostiene que el modelo chileno fue reformado en Europa, pero en Chile eso nunca se quiso hacer, a tal punto que “la izquierda se convirtió en derecha y la derecha se hizo populista, junto con el fin de las ideologías”, comenta.
Con el paso de los años, el crecimiento económico del país se detuvo, la globalización trajo nuevas ideologías y en medio de un diálogo político cada vez más mediocre, las expectativas y promesas de desarrollo empezaron a chocar con la realidad hasta aquel trágico 18 de octubre de 2019.
Holzmann también advierte que “estamos a la mitad de una crisis político institucional que no se ha resuelto”.
Explica que esta se genera en 2019 “y el detonante no es el estallido social, sino la marcha del 25 de octubre, multitudinaria, transversal y pacífica. Un segundo elemento es que Piñera convocó al Consejo de Seguridad Nacional y no logra ningún acuerdo, o sea la institucionalidad no era capaz de dar respuesta y es ahí donde surge el acuerdo del Congreso por la paz social, que considera la idea de cambiar de la constitución. No importa que tú o yo estemos o no de acuerdo, ellos consideran que la paz social está asociada a una nueva Constitución”.
Es una crisis político institucional que no ha sido superada, enfatiza. “Lo ideal es que la nueva constitución logre generar el espacio político que permita la convergencia de intereses y con ello se dé por solucionada la crisis político institucional que vivimos”.
El gran riesgo, sin embargo, “es que esto se polarice entre quienes quieren un cambio necesario y los que quieren una refundación”.
El analista ve con preocupación la soledad del jefe de Estado, la fragmentación del oficialismo y la oposición y la visibilidad de las posiciones extremas.
- Se ha dicho que la próxima Constitución sería parecida a la actual. ¿Eso es bueno o malo?
“Es bueno, porque parte importante de lo que tenemos es coherente con la evolución que hay a nivel mundial y de la cual Chile es dependiente. Lo que hay que modificar es la relación entre Estado y Mercado y su relación con la sociedad. Se requiere de un Estado más eficiente, con capacidad de regulación y fiscalización, la eficiencia del Estado es fundamental para que llegue a la gente y un Mercado que no abuse”.
Prenafeta ve posible que, finalmente, haya un rechazo a la propuesta constitucional, dadas las grandes diferencias que existen entre los múltiples sectores políticos y el hecho que, muy posiblemente, la propuesta que surja sea atacada desde los dos extremos, al tiempo que quienes la defienden, sean percibidos por sectores apolíticos y muchos otros, como parte de la élite que ha gobernado hasta ahora generando gran frustración, comenta.
En ese caso, sostiene el analista, es muy posible que queden establecidos a la postre, los llamados bordes constitucionales ya definidos por la Comisión de Expertos, “aunque esta última no fue elegida por la ciudadanía, sino por los partidos que están muy deslegitimados”.
El analista considera que, incluso, si estas normas permanecen no representarán un avance para el país, pues son en gran parte una continuación de los principios esenciales de las anteriores constituciones, aunque con una presencia mayor del Estado y más poder para los partidos políticos, sin que se vislumbre avances para abordar temas hasta ahora ignorados por la política y que han tenido graves consecuencias para la población.
Entre estos mencionó que un mayor poder del Estado irá aparejado con un mayor número de subsidios a las personas “el cual estas pagan con su propio dinero”, el nulo avance en materia de regionalización “donde tú ves que lo único que se hace es crear más cargos, pero todo sigue igual”, la falta de una democracia directa y más representativa, la preservación del poder político sobre la justicia, “que tampoco se toca”, lo que ha afectado a la lucha contra la corrupción, indicó. “Las normas anticorrupción tampoco van a cambiar sustancialmente y es curioso, porque somos el país con menos condenados por corrupción en América y no es porque acá haya menos corrupción, sino porque no pasa nada en ese sentido”.
Hoy, un nuevo proceso constituyente vive un nuevo hito con la elección de los miembros del Consejo Constitucional.
Ambos analistas coinciden en que estamos a la mitad de una crisis que, esperemos, de paso, como en el pasado, a un instrumento que sea eficaz para enfrentar los desafíos de un nuevo siglo que se avizora tan sorprendente como desafiante.





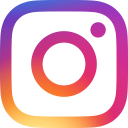


 Compartir
Compartir
 Descargar
Descargar
